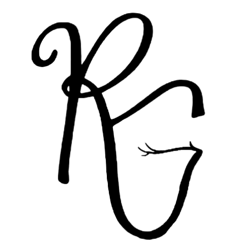Conectamos culturas e historias a través de la comida.
Salpicón colombiano: un vaso rebosante de historia, frutas y mestizaje
Pocas bebidas condensan con tanta fidelidad el alma de un país como el salpicón colombiano. Su explosión de colores, texturas y aromas no solo refresca, sino que cuenta la historia viva de una tierra generosa, marcada por el encuentro de culturas y sabores. A medio camino entre postre y bebida, el salpicón es, para muchos, infancia en vaso plástico, calle bulliciosa, alegría en cucharadas.
Milena Doncel
7/10/20252 min read
Frutas autóctonas: la dulzura del trópico prehispánico
Mucho antes de la llegada de los europeos, los pueblos indígenas del actual territorio colombiano ya consumían una impresionante variedad de frutas tropicales. Entre las más destacadas se encuentran la papaya, la piña, la guayaba, el maracuyá (de origen amazónico), el tomate de árbol, la uchuva (Physalis peruviana), la granadilla, el borojó y la curuba. Estas frutas eran parte integral de la dieta precolombina, utilizadas tanto en preparaciones culinarias como en contextos rituales y medicinales.
La riqueza de esta biodiversidad frutal fue clave en la conformación de lo que hoy conocemos como cocina colombiana. El salpicón, en tanto expresión moderna, mantiene viva esa herencia al incluir muchas de estas frutas en su mezcla básica.
Frutas coloniales: el aporte de la conquista
Con la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI, nuevas frutas comenzaron a cultivarse en el territorio. Provenientes de Europa, Asia y África, especies como la naranja, el limón, la mandarina, la manzana, la pera, el durazno (melocotón) y la uva se incorporaron progresivamente al paisaje agrícola de Colombia.
Muchas de estas frutas, al aclimatarse a las condiciones tropicales, pasaron a formar parte del recetario popular. En el caso del salpicón, es frecuente encontrar variantes que incorporan manzana, uvas o cítricos como la mandarina, ampliando el espectro sensorial del preparado.
Una creación popular sin fecha exacta
Aunque no existe una fecha precisa que indique el nacimiento del salpicón colombiano, se sabe que su consolidación como bebida popular urbana ocurrió a lo largo del siglo XX. Testimonios orales en diversas regiones del país hablan de su presencia en plazas de mercado, ferias y barrios populares desde, al menos, mediados del siglo pasado.
La receta tradicional consiste en trozos de frutas frescas —como papaya, sandía, piña, banano, mango, melón, fresa, entre otras— bañadas en una base líquida que varía según la región. Algunas versiones utilizan jugo de sandía, mientras otras emplean gaseosas de color rojo, como la tradicional Colombiana. En ciudades como Bogotá o Cali, no es raro que se le añada helado, leche condensada o incluso queso rallado, configurando un postre híbrido y generoso.
Más allá de sus ingredientes, el salpicón representa un acto de comunión cotidiana. Se consume en la calle, entre risas, al final de una jornada laboral o como remedio contra el calor. Se sirve en vasos grandes, con cuchara, sorbete o ambos. Y su preparación, muchas veces heredada por generaciones de venteros y venteras, da cuenta de un conocimiento empírico preciso sobre el equilibrio de sabores y texturas.
Simbolismo y resistencia
El salpicón no solo es delicioso; también es un símbolo de resistencia cultural. Como ocurre con muchas preparaciones populares, su valor está en lo colectivo: en la calle que lo acoge, en la mano que lo sirve, en la infancia que lo recuerda. Es la manifestación visible del mestizaje colombiano, un ejemplo vivo de cómo el encuentro entre culturas genera creaciones nuevas, vibrantes, profundamente identitarias.